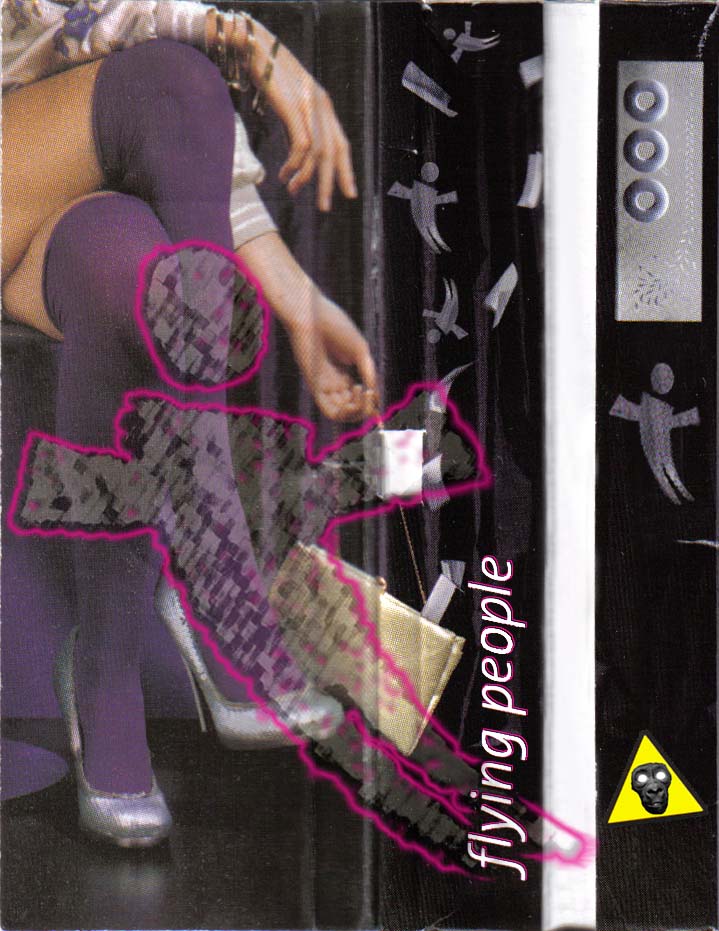Hoy en día, sometida a los designios del progreso y la civilización del asfalto, aparenta ser más un apéndice que un vial con nombre propio. A primera vista, para los profanos, sobre todo con las manos al volante, una simple continuación de Avenida de la Paz antes de alcanzar la curva del Carmen. O bien, la entrada al Casco Antiguo de Logroño por la calle Portales; un sitio eficaz donde ver desfilar los actos principales de festivos y fechas señaladas. Pero Muro de Cervantes, el Muro del Siete, tiene un currículo oculto que conviene desentrañar.
 Más allá de haberse convertido –siempre lo fue- en uno de los fundamentales lugares de paso en la línea este-oeste de la ciudad, como lo certifica el reciente carril bici que le ha ganado una batalla a su majestad el automóvil, la vía merece celebrar una pausa –un rato, cualquier día- antes de seguir por nuestro camino de la cotidianeidad y los quehaceres. Como aprendiz en la observación participante, recomiendo la parada serena en este mínimo pero interesante espacio, para redescubrir que la vida contemplativa no es un monopolio exclusivo de anacoretas ni de programadores de televisión. Detenerse, tomar asiento y mirar. Existen distintas formas de hacerlo y para los pioneros vale desde el soporte auxiliar de una simple pared a cualquier velador de las dos terrazas hosteleras que permanecen casi perennes a largo del año y de la calle. De hecho, esta segunda opción suele ser la más practicada por los transeúntes y seguro que muchos de los lectores la han secundado en alguna que otra ocasión.
Más allá de haberse convertido –siempre lo fue- en uno de los fundamentales lugares de paso en la línea este-oeste de la ciudad, como lo certifica el reciente carril bici que le ha ganado una batalla a su majestad el automóvil, la vía merece celebrar una pausa –un rato, cualquier día- antes de seguir por nuestro camino de la cotidianeidad y los quehaceres. Como aprendiz en la observación participante, recomiendo la parada serena en este mínimo pero interesante espacio, para redescubrir que la vida contemplativa no es un monopolio exclusivo de anacoretas ni de programadores de televisión. Detenerse, tomar asiento y mirar. Existen distintas formas de hacerlo y para los pioneros vale desde el soporte auxiliar de una simple pared a cualquier velador de las dos terrazas hosteleras que permanecen casi perennes a largo del año y de la calle. De hecho, esta segunda opción suele ser la más practicada por los transeúntes y seguro que muchos de los lectores la han secundado en alguna que otra ocasión.La primera ojeada nos da unas cuantas pistas de su contexto histórico, muy abundante. Muro de Cervantes es su denominación desde 1905 en homenaje a la figura del genial escritor con motivo del tercer centenario de la publicación de su obra más universal, sustituyendo a la remota del Muro del Siete. Llamado así por ser el frente del barrio de siete calles que tiene detrás, la Villanueva –o Judería, según la tradicional leyenda popular, que nunca fue-, dio nombre también a un largo paseo que existía junto a la muralla, el “Paseo del Siete”, luego “Paseo de Sagasta”, tras la remodelación del entorno en 1891, cuando se irguió la estatua del político torrecillano frente a la puerta del instituto. Un telón del primer ensanche que todavía conserva en su parte central el parcelario gótico. Las excepciones son dos nobles edificios situados en las esquinas: el que acoge, desde su fundación en 1922, al Ateneo Riojano y el que linda con Avenida de Navarra, el único deshabitado de la calle, salvo por los clientes de la relojería o los parroquianos del centenario Bar Gurugú, con entrada en la trasera Los Yerros.
Un vistazo general a la manzana, compuesta de diez números consecutivos, nos proporciona el valor peculiar. Por un lado, en la presencia completa de miradores o galerías –incluso en los inmuebles de arquitectura posterior al uso de la madera, que mantuvieron ese estilo-, ese elemento que, de haberse evitado la agresiva política de la piqueta en los últimos cincuenta años, pudiera haber significado el hermoso emblema arquitectónico de la urbe que no dejaron ser. Por otro, en la amplia perspectiva a dos de las señas de identidad de la capital riojana: el pequeño bosque urbano de la Glorieta –aunque reconozco que esto es más perceptible ganando altura- y el viejo Instituto de Logroño, “el Sagasta”, como lo designamos con apego los que alguna vez – y también los que no- pasamos por sus aulas. Y es que puede considerarse un afortunado aquel que pueda ascender a sus atalayas y contemplar una de las vistas más alternativas e inesperadas de la ciudad. Si miramos hacia arriba, sobre todo al atardecer, atisbaremos el tránsito constante de las cigüeñas, que vienen y van del nido a la búsqueda del sustento, pero en esta ocasión siguiendo un eje norte-sur. En cambio, si lo hacemos por abajo, con detenimiento, encontraremos el sentido más singular del Muro del Siete: su paisaje humano, una argamasa natural de tribus urbanas, en su noción más imaginativa y extensa. Porque en esta minúscula galaxia confluyen y conviven payos y gitanos, nativos y foráneos, estudiantes y jubilados, parados y funcionarios, señoras y despistados, repartidores y tenderos, pasajeros y náufragos, castizos y modernos, próximos y lejanos... La terraza y el interior de los cafés Cervantes y Sagasta son un fiel testimonio de ese carácter mestizo, alejado de ambientes más planos que ofrecen, por ejemplo, el paseo marítimo o cierta pasarela bretoniana, y nada que ver con el elitismo provinciano de otros parajes céntricos. Aquí el cruce es llano, sin ambages ni trucos, vinculado al espacio abierto y al sabor del variado comercio tradicional que, afortunadamente, pervive en toda la calle. A veces, con el tono mágico que proporciona el intercambio.
 Por último, para disfrutar de este ensayo, son tan válidos los días hábiles como los de solaz. Y si se opta por permanecer de pie, hay un buen punto estratégico a escoger entre los escasos metros que separan el estanco del inicio de la vía. Las huellas sobre el muro son la tarjeta de visita de curiosos y la señal inequívoca del tiempo suspendido. Eso sí, pida la vez.
Por último, para disfrutar de este ensayo, son tan válidos los días hábiles como los de solaz. Y si se opta por permanecer de pie, hay un buen punto estratégico a escoger entre los escasos metros que separan el estanco del inicio de la vía. Las huellas sobre el muro son la tarjeta de visita de curiosos y la señal inequívoca del tiempo suspendido. Eso sí, pida la vez.Con certeza, hallará muchos más matices.